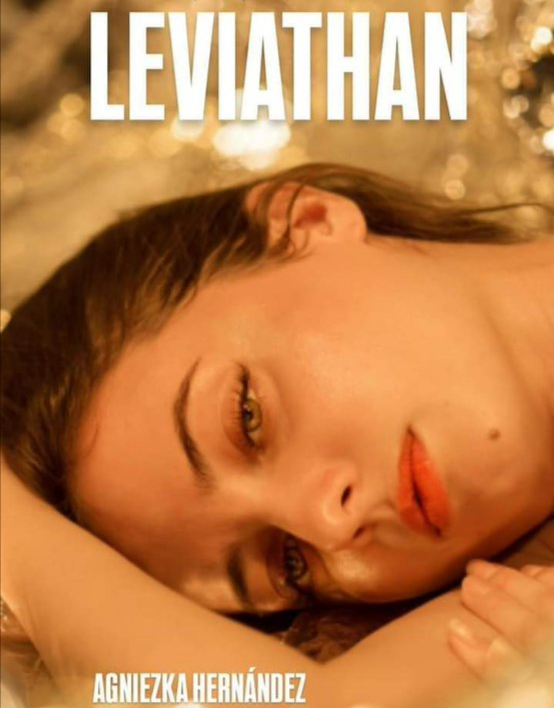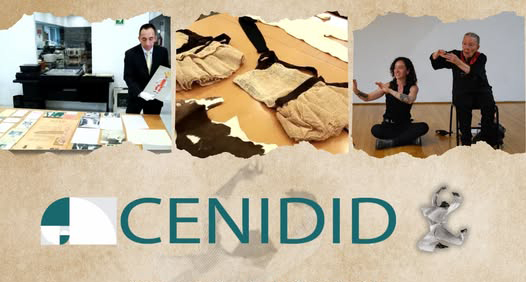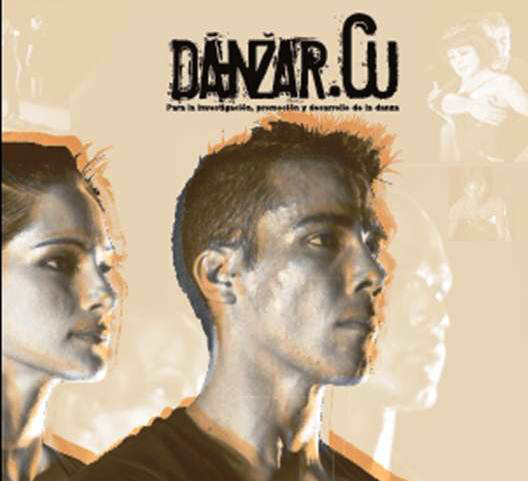Por Noel Bonilla-Chongo
“…ningún arte sufre más malentendidos, juicios sentimentales e interpretaciones místicas que el arte de la danza. La literatura crítica (o peor aún, la literatura acrítica asociada a la danza), desde un enfoque seudo etnológico y seudo estético, conforma un monótono material de lectura…”
Susanne K. Langer
Conferencias filosóficas sobre los problemas del arte, 1953
La elección de la cita a las célebres conferencias de la esteta estadounidense no es aleatoria, con ella quisiera poner atención a un asunto que sigue siendo parte del día a día de gran parte de quienes procuramos ver en la escritura reflexiva sobre danza un asunto de rigor. Y hoy, recorriendo la agenda de la 33 Feria Internacional del Libro y advertir que varias editoriales cubanas han presentado nuevos títulos que tienen a la danza como motivo escritural de revistas, libros, memorias de eventos, etc.; entusiasma el deseo de seguir apostando por la emergencia fijada en letra impresa real o virtual, de lo mucho que el cuerpo danzante es capaz de generar en acción y pensamiento. Siendo hermoso coreografiar esas lecturas que alrededor de la práctica de la danza, diagraman el catálogo de ciertas aproximaciones teóricas al campo de los estudios danzológicos. Hecho notable en tanto bitácora certera que guiaría en tiempo y espacio (ficcional o indiscutible) los intentos por describir e interpretar la variedad de posicionamientos culturales, históricos, socioculturales, creativos o simbólicos en la danza; y con ello, tratar de re-ubicarnos sólidamente dentro de esta área del conocimiento.
Tras un pase de revista simple, veríamos que los textos sobre danza, bajo atención editorial desde las primeras décadas del proceso revolucionario cubano, nos acercaron a la más variada literatura. Legible el peso de la vertiente historicista, debíamos entrar en materia sobre el asunto, creo haberlo anotado alguna vez anterior. Aun, desde esta perspectiva, fue notable el acercamiento al común lector de textos universales que todavía mantienen una relevante valía informacional. De El Ballet, de la autoría de Boris Kochno, publicado en 1962 por la Editorial Nacional de Cuba o Anatomía y Ballet, de Celia Spanger, con notas a primera edición del maestro Fernando Alonso (también en 1962), se aprecia el apego a temáticas muy específicas (encauzados al ballet), comprensible por el interés que venía cobrando la manifestación entre nosotros.
Pero en estos días de Feria 2025 es grato ver cómo, al tiempo que se regresa a textos de autoras y autores clásicos nuestros publicados acá, vienen emergiendo otras literaturas que sin desligarse abruptamente del condón umbilical de “lo histórico”, procuran (con y sin intencionalidad manifiesta) “coreografiar” otros modos lectores. Quizás porque la danza no puede renunciar a ver al cuerpo como centro de sus análisis, ocupaciones y operatorias expresivas. De este modo, y más allá de las opciones opuestas de lo efímero o perdurable asociado al poder corporal y sus técnicas de entrenamiento, rendimiento y expresión, la intención lectora apuntaría hacia aquella franja donde tenemos cosas que decir/leer que aún no han sido dichas/escritas o no encontramos cómo decir/escribir desde la danza misma. Creo que ahí debería radicar la importancia de la lectura/escritura “teórica” para quienes nos propongamos, afectadas o afectados por nuestras preguntas, coreografiar la dinámica de las posibles respuestas reflexivas, evitando el lugar común, la mítica anécdota o el color local que tanta mella ha ocasionado en nuestro capital simbólico.
Apostaría porque esta lectura sea demanda consciente de la necesaria voluntad que debe habitar al lector y al escritor, a la lectora y a la escritura misma para intentar instalar la cavilación generosa sobre un “problema” que, en varios sentidos, debe cuando menos, expropiar el centralismo ciego y autocomplaciente de nuestras zonas de confort y así analizar en perspectiva la danza y sus modos pensantes.
En Reading Dancing, Susan Foster asegura que la capacidad de “leer” la danza y de escribir acerca de ella comienza con mirar, oír y sentir los modos en que se mueve el cuerpo. El lector de danzas debe aprender a ver y sentir el ritmo en el movimiento, a comprender la tridimensionalidad del cuerpo, sentir las capacidades anatómicas de este y su relación con la gravedad, identificar los gestos y formas realizados con el cuerpo e incluso a reidentificarlos cuando son interpretados por diferentes danzantes. El lector debe además notar los cambios en las cualidades del movimiento –las dinámicas y el esfuerzo implícitos en su ejecución- y ser capaz de registrar la trayectoria de bailarinas y bailarines en su paso de un área espacial a otra. Siendo capaz de percibir estas características, en nuestra lectura/visionaje de danza, debemos ser capaces de recordarlas. Sólo el observador que retenga las impresiones visuales, auráticas y kinéstéticas de la danza tal como se desarrollan en el tiempo, está en condiciones de comparar los momentos logrados, notar las similitudes, variaciones, contrastes y comprender las grandes estructuras -frases de movimiento y unidades de la danza- y, finalmente, la danza como una totalidad. Obvio, ninguna de estas habilidades se adquiere fácilmente, reconoce Foster, y nos lanza algunas ideas a modo de entrenar la mirada observante, la capacidad lectora y atenta escucha de la danza.
Y es en estos indicadores donde creo que nuestros compromisos ocupacionales con la danza, sea en la creación de obras, en el ejercicio crítico y análisis de las mismas, en la gestión promocional e institucional, en la enseñanza de la danza y hasta en la publicación editorial, donde habría que despertar un interés propositivo de carácter investigativo/creativo desde y hacia el conocimiento que forjaría la danza hoy en este inestable siglo XXI.
Si bien el impasse pandémico nos condujo a protegernos en nuestras bibliotecas y al trueque de muchos archivos de un lugar a otro, de idiomas conocidos a traducciones noveles, a la existencia virtual como salvación de la carne distante, viene siendo momento de reactualizar los modos de comportamiento. Retornar a libros casi reliquias, no está mal, solo que tocaría procurar extraer las implicancias historicistas que contienen, en pos de otros asomos, alcances, extensiones e interpretaciones de lo histórico. En ese sentido, tal vez la opción de Foucault de no quedarnos con el simple relato de hechos objetivos ni con la mera reconstrucción neutra de lo que ocurrió, sea ruta pertinente para germinar una construcción que responda a preguntas y preocupaciones de una época en su tránsito a otra época. Quizás en aras de “distanciarnos” de la tradicional historia para aproximarnos a la “arqueología del saber y la genealogía del poder”, donde el análisis del pasado está mediado por las condiciones sociales, políticas e intelectuales del presente. Cuando Foucault nos invita a “problematizar el pasado”, no es una banal treta temporal, más bien sugiere que no solo lo estudiemos, sino que lo interroguemos desde nuestras realidades presentes, con nuestras categorías y marcos conceptuales, teórico/prácticos, inquietudes y debates contemporáneos.
Sabemos que toda lectura está mediada por las experiencias y obsesiones más personales, aun cuando presumamos cierta apariencia descentralizadora de nuestro capital simbólico, y esto, en las relaciones danza-literatura-escritura, tiene un carácter muy particular por múltiples razones. Una de ellas tendría que ver con el carácter de “continuidad y flujo en el movimiento” que se asociara a lo danzario; con la impronta matemática entronizada por el ballet, sus métodos de enseñanza, el sentido cuantitativo de los pasos, poses y actitudes danzadas, y con tantas atribuciones otorgadas a través de los tiempos a las significaciones tejidas entre literalidad, narratividad y danzalidad, etc.
Volver sobre nuestros clásicos en bibliotecas físicas y virtuales es común, tal como lo viene siendo la descarga de muchos materiales que gravitan en la web, la net y nubes distantes. En estos días al repensar las producciones editoriales cubanas, ha sido importante ver cómo en algunos de los textos compartidos (la mayoría en formato digital) se recorren algunas aportaciones fundacionales. Pienso en la magistral guía de estudio para Historia de la Danza en Cuba de María del Carmen Hernández; en Bailes Populares Cubanos, de María Antonia Fernández y el conjunto de pasos básicos, figuras y simbologías espaciales, junto a los diseños de vestuario por ella compilados; en las diversas guías de estudio de Folklore Latino y Cubano de Graciela Chao; los manuales, relatorías e indicaciones metodológicas para la enseñanza del folklore de la inolvidable Sara Lamerán, entre otros ejemplos centrales. Notorio en estos textos es el rol del cuerpo danzante como vector (evidente o supuesto) de transformaciones y acumulaciones para dialogar en espacio con el tiempo de las danzas.
Permítaseme anotar que en estas notas no pretendo hacer un enfoque unitario ni categórico, ni cubrir todas las líneas temáticas ni autores que desde los más recónditos recodos insulares han visto en la praxis danzaria una motivación para la escritura en Cuba. Tampoco podría referir el trabajo editorial que en tantos años de tránsitos ocupó la producción poligráfica sobre asuntos muy propios de la danza; aun cuando nuestro catálogo registra la firma de imprescindibles nombres como huella narrante del peso de los cuerpos en sus dimensiones expresivas. Reiterar el meritorio quehacer de Ramiro Guerra, Miguel Cabrera, Francisco Rey Alfonso, Fidel Pajares, Graciela Chao, Roberto Méndez, Bárbara Balbuena, Pedro Simón, por solo citar ejemplos con publicaciones considerables, es deber.
Entre ellas y ellos, la labor de Ramiro Guerra nos ha legado una impronta en el sentido reflexivo más centrado en el campo de los asuntos teóricos funcionales de la danza. La obra de autoras y autores de generaciones posteriores a la pléyade nombrada, evidencia el propósito de coreografiar nuevas escrituras/lecturas alrededor de la práctica artística para permitirnos viajar en el adentro y en el afuera de la danza con marcada intención propositiva de un modus teorético desafiante entre lo efímero o perdurable a ella atribuido. En el presente de nuestra producción de conocimientos en y sobre la danza, el abrazo de editoriales nacionales y territoriales viene siendo pertinente. Por lo pronto, sigamos deambulando entre vitrinas y anaqueles, sigamos escudriñando en lo más íntimo que la danza teje y desteje como zona elocuente y salvadora de lo efímero o perdurable, para darle bienvenida a la escritura atenta y propositiva que sea móvil para re-coreografiar las lecturas más diversas y como Langer o Foster, sentipensar el peso de la danza como práctica cultural inequívoca.
En portada: Susan L. Foster. Foto tomada de Internet