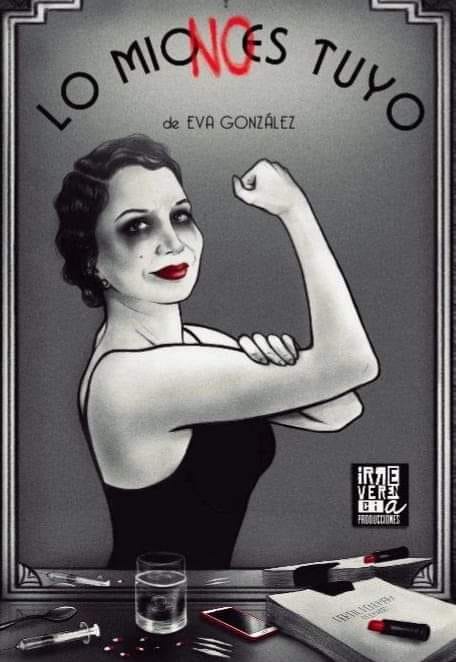Por Yoamaris Neptuno Domínguez
Cada día 25 se tiñe el calendario de naranja para denunciar la violencia que se ejerce hacia las mujeres y las niñas y exigir transformaciones profundas. En ese pulso de lucha y memoria, el teatro también se levanta como trinchera, como archivo vivo, como espacio de articulación crítica.
En primera persona aprovecho el contexto y recurro a la plática con Blanca Felipe Rivero que se autodenomina una “Mujer creadora cubana amante del teatro; sobre todo el que involucre a las infancias y a los títeres. Buscadora incansable de la verdad en lo insólito de lo artístico, de la osadía de estar para vivir y compartir”.
Su trabajo como pensadora escénica, curadora y editora ha sido una apuesta constante por visibilizar lo que incomoda, por acompañar procesos que desafían el canon y por sostener prácticas teatrales que no se rinden ante la precariedad institucional.
Hoy, desde este espacio, invito de la profe Blanquita (como cariñosamente la conocemos) a reflexionar sobre la memoria escénica, la diversidad de voces, los desafíos de ser mujer en espacios de poder y los horizontes del teatro hecho por mujeres en Cuba. Sus palabras no buscan complacer: interpelan, abren grietas. Pensar el teatro desde una mirada feminista no es solo una elección estética o política: es una urgencia.
¿De qué forma se puede entrelazar la memoria escénica y la diversidad de voces en la labor crítica, editorial y en el acompañamiento de procesos teatrales?
A través de presencias de la escena, las memorias de las salas teatrales, espacios de intervenciones comunitarias, libros, revistas, boletines, festivales, espacios digitales, prensa. Pero también desde las instituciones y la enseñanza artística. Todo ejerce el criterio cultural, todo dice, narra, muestra, habla por sí solo a través de lo que legitima, jerarquiza, selecciona, motiva y coloca.
Estar al tanto de lo que emerge, lo que está madurando, lo que luce su auténtico y mejor rostro, lo que es necesario recordar, entender, pensar e investigar de creadores, procesos, sucesos de la historia. Tratar de comprender las evoluciones, los períodos y sus características.
La sociedad, el país, la creación se transforma, entonces el ejercicio del criterio cultural también debe transformarse, sin dejar de tener en cuenta que también somos parte del proceso.
Es importante ser polémicos sin ser antagonistas, eso lo aprendí de una mujer sabia y grande de nuestra cultura, Graziela Pogolotti, desde que yo era una estudiante del entonces Instituto Superior de Arte y ella nuestra decana y me ha guiado siempre.
¿Qué desafíos o aprendizajes ha implicado para usted ejercer como mujer en espacios de tomas de decisiones, escritura especializada y curaduría escénica?
He tenido la oportunidad de ejercer todo eso que me dices en una mezcla de osadía y necesidad de aportar porque todo implica creación y responsabilidad ante el arte y la cultura de tu país.
Fui especialista de teatro cuando me gradué en Teatrología-Dramaturgia, dirigí el Consejo de las Artes Escénicas de la otrora provincia Habana por un tiempo, desde San Antonio de los Baños también como asesora del grupo Los Cuenteros. Fui Jefa de Departamento de la Escuela de Instructores de Arte y maestra en su segunda edición por cuatro años e hice el programa de la asignatura Teatro para niños y de títeres de su licenciatura que después sufrió transformaciones.
Estuve cinco años como especialista de teatro del Consejo Nacional de Casas de Cultura y realicé muchas actividades para la superación, talleres por todo el país, los festivales Olga Alonso de Fomento, en Sancti Spíritus. Dirigí 10 años la Cátedra Freddy Artiles de la Facultad de Teatro de la Universidad de las Artes y la llevé a muchos ámbitos profesionales y amateur.
Soy especialista coordinadora de los asesores en los Estudios de Animación de Cubavisión desde el 2020, además de continuar en el universo profesional en labores, tanto de la ASSITEJ como la UNIMA, donde soy vicepresidenta desde hace varios años.
He sido jurado de concursos de escritura, de festivales, armé y lideré el evento teórico de la Bacanal de Teatro de Títeres para Adultos. También me he atrevido a indagar y escribir sobre temas difíciles y poco tratados en la dramaturgia para niños como dramaturga vinculada a grupos teniendo la oportunidad de vivirlo en la escena, y he publicado e investigado desde la teatrología.
Mi labor de asesora teatral y o dramaturgista en tantos procesos de diferentes agrupaciones, así como talleres con niños y jóvenes, el ejercicio de la docencia, las tutorías han alimentado mi camino.
Lideré también un equipo de trabajo en Venezuela dentro de la Misión Cultura Corazón adentro en el 2008, en plena comunidad. Todo eso como mujer y madre creadora, es un privilegio, sobretodo porque en ello están implicadas también mi madre y mis dos hijas, que ayudaron en gran medida a que fuera posible toda esa experiencia de práctica artística y liderazgo que nunca vi desde la supuesta carencia de lo femenino, sino desde la voluntad y orgullo de ser mujer creadora y tener el valor de hacerlo.
Nunca me detuve, ni me detengo a ver si otros lo desestiman, yo creo en mí y sigo. Hay muchos caminos posibles, me acostumbré a simultanear y a ejercer en varios frentes al mismo tiempo, personal y profesional. Eso también se aprende.
Desde su perspectiva ¿qué estrategias podrían sostener hoy las prácticas comprometidas con el arte teatral frente a la fragilidad institucional y editorial?
Esa fragilidad que dices es muy relativa. La sensación de crisis siempre nos invade desde la preocupación. El teatro siempre ha dependido en gran medida de los propios teatristas y de esa sensación de crisis.
Ni en los mejores momentos de economía del país se podían sostener las necesidades enteras de las agrupaciones, hoy mucho menos, pero también siempre hemos encontrado la manera de expresarnos.
Nuestra política cultural aún tiene a las instituciones como guías y no podemos desestimar lo que ellas han aportado y aportan a las posibilidades de encuentro y gestión, pero cada vez es más duro y desigual en mi criterio, sobre todo porque pasa muchas veces por la ignorancia cultural en general y de la especialidad que limitan o hacen que no fluya lo que le toca florecer sin muros.
Crear espacios regionales e es un camino probado, pero somos una isla pequeña, tenemos que lograr vernos y confrontar y el arte y los artistas tienen que ser lo primero y eso no se puede desdibujar por lo que hay que revisar otras maneras de gestión que permitan esa interacción. La cuestión editorial pasa por el papel y por lo digital, pero sigue dependiendo de nuestro criterio cultural, así que no está perdida, siempre tiene posibilidades de ganar si estamos dispuesto a ello.
Prefiero el optimismo y la búsqueda de caminos posibles desde el hacer exigiendo la escucha y no desde la queja.
¿Hacia qué horizontes podrían dirigirse las transformaciones del teatro creado por mujeres en Cuba, desde una mirada crítica y de articulación cultural?
Me resisto a diferenciar cuando el teatro está dirigido por mujeres o por hombres en cuanto a calidades. Si sé que hay maneras de expresarse, temáticas y tratamientos que pudieran dar señales de género entre el teatro hecho por mujeres, pero lo veo más como una de las tantas maneras de ser y existir de la especialidad.
Nosotros tenemos mujeres grandes en el teatro, investigadoras, asesoras, actrices, directoras, diseñadoras, productoras, editoras, maestras; y cuidado, al lado de hombres fundamentales de nuestro teatro hay mujeres luminosas, guerreras sostenedoras por talento y por naturaleza de apoyo y entrega propio de lo femenino.
Lo otro es que las mujeres sintamos la necesidad de dialogar y crear intersubjetividad desde la creación sin posibles sombras de creencias, costumbres, o manifestaciones machistas o de exclusión, que, sí es fascinante, por la resiliencia que siembra.
Eso lo viví intensamente en un evento que Roxana Pineda hizo en Santa Clara y tuvo varias ediciones como parte de una red de mujeres teatristas del mundo llamada “Magdalenas sin fronteras”. Encuentros que las instituciones tuvieron la voluntad de apoyar y calzar económicamente.
Eran 10 días de puras mujeres, aunque había algunos hombres, muy pocos, donde se impartían talleres, clases magistrales, espectáculos, conferencias y hasta espacios de interacción terapéuticas, sin parar, todo al unísono. Fue siempre enaltecedor y profundo desde lo espiritual porque expandías tu ser y comprendías la fortaleza de la mujer para fundar y comunicarnos sin importar de dónde fueras, porque había participación de muchos países.
Todo eso quedó en relatorías y ejercicio crítico, que es posible leer y estudiar, pero también quedó en la memoria de todas para siempre, porque no había estatus, solo respeto y colaboración. Una gran parte de lo que aprendí como mujer teatrista fue gracias a los “Magdalenas sin fronteras”.
¿Recuerda alguna experiencia, gesto o encuentro que haya influido en su decisión de dedicarse al teatro y a la reflexión crítica sobre las artes escénicas?
Comprendí con el tiempo que mi componente dramático venía del cine. Mi mamá era proyeccionista del cine de Quivicán, mi pueblo natal, también de la televisión que veía en casa del vecino.
Siempre hice cosas que tenían que ver con el arte en la Casa de Cultura y en el preuniversitario: cantar, pintar, escribir, pero no entendía que se trataba del teatro.
Fui al ISA por canto, pero no tenía voz lírica y decidí hacer las pruebas de Dramaturgia y me aceptaron, pero después, hice Teatrología y con los años, a los 43, escribí por primera vez y ya no he parado.
En mi caso, creo que fue un proceso, la carrera fue un gran suceso, los maestros, el descubrir el teatro y las relaciones entre estudiantes y maestros en la universidad. Cursé desde 1980 hasta 1985. Etapa increíblemente rica en todos los sentidos. Imagina una conferencia de Graziela Pogolotti cada semana, clases de Rine Leal, Francisco López Sacha, Magalys Muguercia, Esther Suárez, Mayra Navarro, Luis Álvarez; la cercanía de Flora Lauten y Raquel Carrió gestándose Teatro Buendía en la propia Facultad, u otros como Armando Suárez del Villar.
Todo ello mientras el tejido teatral era muy diverso: Teatro Estudio, Teatro Musical de La Habana, el Guiñol Nacional, el Teatro Político Bertolt Brecht, Teatro Escambray, Casa de la Comedia, entre otros.
Y en el audiovisual, la Cinemateca de Cuba, los cines con programaciones semanales. En cuanto a ejercer la crítica destacó mi profesora Rosa Ileana Boudet, una mujer talentosa y elegante que con su pedagogía y su guía nos enseñó a pensar en teatro mientras dirigía la revista Tablas.
Otro suceso grande en mi vida fue ser profesora de la Escuela de Instructores de Teatro mientras asesoraba a Los Cuenteros, porque me especialicé en teatro de títeres y para niños, comencé a enseñar y me atreví a escribir teatro que es una de las aventuras más increíbles que sostengo en la vida para poder llegar hoy, también al audiovisual. Para mí, lo más preciado es la constancia.
¿Qué creadoras le gustaría convocar o visibilizar hoy, desde su recorrido como artista, pensadora escénica y promotora cultural?
Volvería a darle la posibilidad a Roxana Pineda de nuclear a las mujeres de mi isla que se ocupan del teatro en toda su extensión. Lo que hizo con sus encuentros del Magdalena no tiene todavía comparación. Ella es un de las grandes sostenedoras de un teatro de exploración interpretativa y de memorias profundas de arte actoral, las dramaturgias y los enlaces humanos que permite el teatro.
No creo mucho en el olvido porque todo eso es relativo a quien de verdad investigue y no se quede en la superficie. Siempre hay quien guíe si se convoca, puede que se demore un poquito si por un tiempo se pierde alguna guía, pero siempre vendrán quienes saquen a la luz a las que marquen nuestra historia teatral tarde o temprano.
Más que mencionar a una u otra prefiero pensar en posibles opciones para recordar, explicar, mostrar el trabajo de las que no están físicamente y las que ahora mismo podemos ver de cualquier generación en cualquier frente que signifique y dignifique nuestro teatro cubano.
A modo de conclusión…
Cada 25 del mes, el Día Naranja nos convoca a imaginar un mundo libre de violencias contra las mujeres. En ese horizonte de lucha, el arte no es ornamento.
La dramaturga, profesora e investigadora ha acompañado procesos de creación desde una mirada crítica y feminista y ha impulsado espacios de formación y pensamiento sobre las artes escénicas. Su trabajo articula teoría y práctica, escritura y escena, con una sensibilidad aguda hacia las dinámicas de poder y género.
Las voces de mujeres aún deben abrirse paso entre silencios impuestos, su pensamiento escénico nos recuerda que el teatro no es solo representación, también es resistencia.
Publicar esta entrevista un día 25 no es casualidad. Es un gesto. Porque cada escena que se levanta desde la memoria, cada crítica que incomoda, cada curaduría que convoca lo diverso, es también una forma de decir basta. Basta de exclusiones, de violencias, de mirar hacia otro lado.
Que esta conversación sea entonces una invitación a seguir pensando el teatro como acto político, como espacio de transformación, como lugar donde las mujeres no solo crean, sino también deciden, escriben y articulan futuros.