Antón Arrufat: también un hombre de teatro

Por Norge Espinosa Mendoza
Acaba de morir Antón Arrufat y tengo en mi memoria muchas imágenes suyas, casi todas indudablemente teatrales. Cuando entró a la sala Hubert de Blanck para presenciar la función inicial de Todos los domingos, insistió en ocupar la misma luneta en la que se sentaba cuando trabajaba en ese teatro, durante sus días como asesor de Teatro Estudio. Para él, era un modo de anular no solo el tiempo (aquellos catorce años en los que no vio su nombre publicado ni sus poemas ni sus obras ni sus cuentos aparecían en revistas ni antologías), sino de unir en un mismo instante los años en los cuales no se veía representado, acaso repitiendo la frase del célebre español: “como decíamos ayer…” La pieza había tenido su estreno mundial en ese escenario, dirigida por Berta Martínez, en 1966. 32 años más tarde, Mónica Guffanti la devolvía a ese teatro, con Micheline Calvert, Yeyé Báez y Carlos Miguel Caballero como protagonistas de una de las mejores piezas que escribió ese santiaguero, poco antes de que firmara una obra que dividió para siempre su vida, y que tras cambiar su título (el primero iba a ser Muerte al invasor), envió al concurso José Antonio Ramos de la UNEAC en 1968. Los siete contra Tebas, su reescritura y reinvención del texto de Esquilo, narra una batalla. Y algo parecido iba a suceder en su existencia a partir del premio que obtuvo, y el silencio que sobrevino sobre él y su nombre de inmediato.
Habría que pensar lo que para el joven poeta, narrador, crítico y dramaturgo significaba aquel gesto, a sus 33 años. Hasta ese momento, su carrera como autor teatral provenía desde aquella noche de 1957 en la cual se estrenó, en un programa doble, Falsa alarma de Virgilio Piñera y El caso se investiga, el 28 de junio de aquel año, en la salita del Lyceum de La Habana. Se afirmó que esa velada marcó el inicio del teatro del absurdo en Cuba, aunque luego él mismo ha hablado de todos los elementos de ese tipo que ya existían en la vida nacional, en la comedia cubana que hemos vivido desde los días de la Colonia. Y también, desde ahí, se anudó su nombre al de Virgilio Piñera, en una espiral de distintas vueltas que él, tan dueño de su sarcasmo y de sus atrevimientos, ha recordado bajo distintos matices en diversas conferencias, libros, artículos. Llegar al teatro cubano de la mano de Piñera era sin dudas un espaldarazo, pero también un reto difícil de superar. Con Los siete contra Tebas, a su modo, Antón Arrufat quiso ganar definitivamente una voz propia. Los textos escritos para el teatro que recogió en un tomo de 1964, dan fe de sus giros de estilo en la primera fase de su trayectoria como dramaturgo (El vivo al pollo, estrenada por Morín, que lo descubriera como alumno de actuación en Santiago de Cuba; La repetición, El último tren, La zona cero…). Bajo la dirección de Piñera, Ediciones R publicó Todos los domingos, una obra de trasfondo romántico que a su manera nos recuerda El Chino, de Carlos Felipe, y a Pirandello, por supuesto, pero también a otros autores que Arrufat leyó con gusto y admiración, desde Strindberg hasta Beckett. Un teatro de trasfondo aparentemente realista, con elementos de una cubanidad que se filtraba en los diálogos con agudeza y anhelos de un rejuego teatral que trastocara tiempos y delirios, y donde el ejercicio mental sustituía, a veces, la identidad de sus personajes, gustosos de lanzar grandes frases cuyo ridículo no dudaban de inmediato en denunciar ellos mismos. Todos los domingos llevaba eso a un grado de cristalización eficaz y menos sentencioso. Pero Los siete contra Tebas alteraría ese rumbo de modo radical.
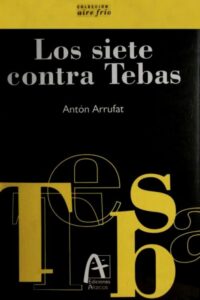
Adelantándose a lo que luego se difundiría como maniobra intertextual, jugando con los referentes de lo clásico y el teatro en verso de un modo deliberado, mirando frontalmente al original griego para redondearlo desde su visión de poeta dramático, Arrufat procuró su propio paisaje para Los siete contra Tebas. Desdeñó los moldes realistas, el modelo proveniente de las escenas del absurdo que antes eran tan suyas, sus asertos de filosofía irónica, y apeló a una idea de representación que unía la elocuencia con lo declamatorio sin caer en sus extremos, renunció a una Grecia de museo y exigió que los actores estuvieran libres de disfraces, como ejecutantes de un teatro sagrado, demostrando que su cercanía a las investigaciones acerca de Brook, Artaud, Grotowsky, no le habían dejado indiferente: no olvidemos que fue uno de los asesores de La noche de los asesinos, que Vicente Revuelta dirigió de modo extraordinario en 1966. Pero justamente la cercanía de Vicente resultó peligrosa: al enterarse este que Arrufat pretendía dar su texto a Armando Suárez del Villar, se desató una lidia en Teatro Estudio que llegó al concurso. Raquel Revuelta, integrante del jurado, se opuso a que Arrufat ganara el premio y convenció a Juan Larco para que también él votara en contra, aludiendo a supuestos problemas ideológicos presentes en el texto de esta reescritura.
Que en el mismo concurso, en su apartado de poesía, resultara ganador Fuera del juego, de Heberto Padilla, desencadenó un problema mayor. Si en el poemario aparecían textos que ponían en duda la firmeza política de la Unión Soviética y de la realidad en construcción que era Cuba en ese instante a través de un sólido ejercicio de poesía civil; Arrufat había llevado su atrevimiento a dar voz al enemigo, incluyendo en su reescritura del clásico una escena donde se enfrentan Etéocles y Polinice, los hermanos que batallan por el dominio de Tebas. Ese enemigo tenía sus razones, sufría el dolor del exilio, tenía su parte de verdad que también debía ser escuchada, proclamaba Antón, y ello sirvió de dardo contra su obra. Premiada y publicada en una edición que apenas circuló, acompañada por un prólogo que acusaba al poeta y al dramaturgo de desafectos, Los siete contra Tebas, tanto como Fuera del juego, eran síntoma de una desconfianza y una ruptura cuyo trauma perdura hasta el presente, de muy distintos modos. En 1971, tras el I Congreso de Educación y Cultura y la “autocrítica” de Padilla, esa ruptura se hizo más grave. Sobrevino el quinquenio gris, la parametración, el ascenso de otras voces menos interesantes y de una cultura opaca, amén del castigo a esos atrevidos que como Arrufat, pagarían caro sus atrevimientos. Por muchos años el autor de la obra fue reducido a la figura de un bibliotecario, en Marianao, con horario estricto y labores distantes a la del rol público que había tenido hasta ese momento. Aprovechó el tiempo para seguir escribiendo, esperando una rehabilitación que se tardó en llegar. Pero que sucedió, finalmente.
Cuando publica en 1984 su novela La caja está cerrada, ese nuevo proceso se visibiliza, y gana con ella el Premio de la Crítica Literaria. Vendrán otros libros: La huella en la arena, que recoge su poesía; ¿Qué harás después de mí?, nuevos relatos; Las pequeñas cosas, ejemplo de su mejor prosa y labor como cronista. ¿Y su teatro? De alguna manera los catorce años de silencio lo alejaron de ese mundo, o más bien le hicieron insistir en la línea, más literaria que representacional, de su imagen de la escena. En soledad, hablando consigo mismo, siendo el único actor probable, el director, el diseñador de vestuarios y escenografías, el teatro de Arrufat que escribió tras Los siete contra Tebas y en ese silencio, se hizo más suyo, menos abierto a las prácticas de reescritura y ensayo que había vivido, y de ahí salen esas obras largas, extensas, que se gozan a sí mismas en términos casi irrepresentables, que pueden ser La tierra permanente, La divina Fanny, o Las tres partes del criollo. Cuando, en saludo a sus 60 años, se publica Cámara de amor, se recogen nuevamente sus primeras obras, desde El caso se investiga hasta Todos los domingos, añadiendo una reescritura a fondo de La zona cero, una obra que me gusta y que él tenía entre sus preferidas, y que insistió en que yo comentara más de una vez. En el 2001, tras haber ganado al fin el Premio Nacional de Literatura, fui uno de los responsables de la primera edición de Los siete contra Tebas, que junto a Abel González Melo y Omar Valiño preparamos con celo, y que tuvo un prólogo que yo redacté. Era un acto de justicia, no solo un libro que reemergía como quien saca a flote una pieza arqueológica. Una obra hermosa en sí misma, que explica con su presencia muchos de aquellos silencios. Y que, al fin, en presencia del autor, se representó en el teatro Mella, de la mano de Alberto Sarraín.

Más allá de ello, Antón Arrufat confesó sentir que no era él quien había abandonado al teatro, sino que el teatro lo había abandonado a él. Amante de las paradojas, de las boutades, era esta una de esas frases que lanzaba sin pausa, sabiendo que tales provocaciones herirían a varios enemigos y acomodados. Lo hizo al afirmar en una mesa redonda de la revista Temas que el teatro cubano era un cementerio, dada la baja calidad de lo que tantísimos grupos ponían en escena. Pero no por ello dejaba de ir a ver algún estreno de los directores que admiraba, y acaso por esto la última imagen suya que tengo es la de verlo llegar al Trianón, hace unos meses, para ver una función de La zapatera prodigiosa. Elogió a Carlos Díaz, a Flora Lauten, a Raúl Martín, en una entrevista que le hice en el 2005, a raíz de sus 70 años. Nos ha dejado ahora, cuando faltaba poco para que cumpliera 88, y siempre bromeaba con él augurando cómo sería la celebración de sus 90 años. Quisiéralo o no, Antón fue siempre teatral, se volvió poco a poco él mismo un personaje, y su ingenio, su humor malvado, su afán de polemista, su respeto hacia Lezama, Piñera y la Loynaz, nos dejó alguna lección muy útil. Él encarnó entre nosotros al intelectual incómodo, al escritor que defiende su autonomía y sabe que su presencia nos recuerda pasajes molestos e imprescindibles, y que la verdad de lo escrito permanece más allá de los accidentes de la Historia. Queda por revisar todo su teatro, para entenderlo en una dimensión que el dilató en pos de una escena total, donde se mezclaran géneros y voces, desde una ambición que nuestra escena se resistió a asumir por muchas razones. Queda su gesto de volver a ocupar la misma luneta, de ser el espectador que, por encima de un arco de silencio y recelo, puede regresar a ver el mismo espectáculo, aunque con otros intérpretes, en otra Habana, en otra Cuba, para recibir al final el rumor de todos los aplausos.
Fotos cortesía del autor.